Tal vez, a esta hora no estés, no te hayas dado la vuelta para mirar caer el sol, ni asomar la primera estrella, ni estrellarte con la mirada oscura de la ventana del cuarto de enfrente, donde estoy yo habitualmente, menos hoy.
Hoy estoy describiendo el pelaje de los gatos, y a ratos, giro la cabeza y espío por el ojo de la cerradura al cuarto vecino donde una muñeca estudia en voz alta un inglés percudido, y creo que el frío que entra por la claraboya le está afectando la garganta. Una garganta que pronuncia fonéticamente un habla sinsentido, y gime cada tanto cuando descubre que un escozor le sube por la entrepierna, y es de frío, de ninguna otra cosa. Me han dado trabajo extra, describo el pelaje de los gatos, en lugar de estar frente a la ventana de tu departamento a la hora que mueves tu cabeza y agitas tus cabellos y luego te paras y me miras desde allí y me sacas la lengua. Después cierras la ventana y el sol cayó, el ocaso acaso ya haya sido por última vez y ni vos ni yo nos enteramos, yo por mirarte enamorado y vos por reírte de mi silencio estúpido y contemplativo. Sí, mientras yo describo los gatos de todos los continentes tal vez a esta hora estés tomando el té en otro lugar, o como yo, con alguna tarea insólita con el único fin de no mirar hoy por la ventana y encontrarme ahí cerca y distante, sin poder gritarte que te mordería los labios sin lastimarte, que dejaría que tus cabellos lacios se enreden en los pezones mientras abro tus piernas para meter mi cabeza entre ellas y como expresa una mala traducción española ¡comerte el coño! Y mientras alcanzas un orgasmo terrible yo te hago preguntas insólitas, o sentencio cosas del tipo ‘la literatura está movida por el sexo’. Sí ¡eso! accediste a hacer horas extras en la oficina con el único fin de no hallar mi figura que te perturba y por eso te burlas. Tu jefe ha dejado que corrijas las rimas cacofónicas que se le escapan en los memos porque alguna vez fue un poeta y la palabra siempre lo tienta y como no tiene control sobre ellas una arritmia que quedaría muy bien en cualquier otro escrito, en los memos, en las cartas documentos, en los formularios de despacho de logística, simplemente no quedan. Y vos que has demostrado tu pericia lingüística te encargarás ahora de ahogar la respiración automática de ese nuevo Bretón de saco y corbata, perfumado con una exquisita fragancia francesa que cuando la hueles sientes que te corre un hilillo de agua desde el valle de tus pechos amordazados por el corpiño hasta el pozo seco en el desierto luminoso de tu barriga, ella sí, expuesta a la mirada de tus otros compañeros oficinistas. Él se te acerca y te habla desde atrás, muy cerca del oído, y te hace un comentario que no alcanza a ser obsceno, y allí lo hueles, te impregnas, y ya no es solo el agüita que te corre desde los senos emponzoñados y listos para saltar y arrollar con los botones de la camisita cortita y abrir en pedazos el corpiño como si fuese una granada; es la piel, esa piel aceitada y ambarina que gustas de acariciarte cuando te bañas, o cuando te recuestas en el sofá de tu departamento, recién llegada de la calle, con el pantalón recién abierto y apenas la cremallera baja donde deslizas tímidamente la mano hasta rozar la aspereza de la pelusa del pubis. No, ya no es ese líquido impertinente que corre como si fuera la propia sangre que se le ha dado por el cauce de tu epidérmica superficie sino esos millones de puntitos que ahora tienen vocación de cráteres diminutos, de nanovolcanes que anhelan expulsar esos vellos dorados y largos que tus amigas admiran hasta la envidia.
Pero todo pasa, como los huracanes, rápidos, vertiginosos, potentes, dejando al descubierto la destrucción de la velocidad, porque eso es una tormenta: la destrucción que ejerce la velocidad. Tu jefe se aleja a otro escritorio, y deja ese vaho de sensualidad que apenas se difumina hasta agotarse ya te está mostrando otro plano: sus redondeces, las entradas mal disimuladas en la cabeza, el traje que está gastado en los codos y el pantalón arrugado de usarlo durante una semana seguida. Pero ha bastado un segundo para enardecerte, y en ese segundo te hubieses sentado en el escritorio y lo hubieses agarrado de la corbata hasta amoratarlo, le hubieses metido la lengua entre los bigotes y con las piernas le hubieses practicado un abrazo mortal para espectáculo de tus grises compañeros. No importa que el señor tenga caspa en los hombros, aún tiene esa delicadeza de saber mirarte, de quemarte en silencio, de dejar caer el gesto iracundo y sin embargo suave, de aquel que ha tratado a otras mujeres, algunas incluso más jóvenes y más bellas.
Y todo lo hacés hoy, quizá, para no llegar a tu casa solitaria y enfrentarte con este vecino cuyo único entretenimiento es abrir la ventana para ver si estás allí a la hora pactada, para dejarse humillar por la lengua de la burla, por tu gesto despectivo. Desprecio porque no ha sabido nunca golpear a la puerta en tu peor momento y sin pedir permiso violentar esa intimidad del hastío, sonreír y sin decir ‘agua va’ desprender tu camisita arrugada de tanto inflarse y desinflarse por la urgencia de una fantasía doméstica.
Pero, si es así, perdiste una oportunidad porque hoy no estoy como siempre fisgoneándote sino en otro lugar de la ciudad, describiendo el pelaje de los gatos de Egipto, clasificando las orejas de los de Turquía (¿existe Turquía?), mientras en un cuarto contiguo una mujer estudia inglés en voz alta, creyendo que ya no hay nadie en la oficina, ensayando inflexiones hollywoodescas, gimiendo frases entrecortadas, escapando de otras obsesiones solitarias. Perdiste esa oportunidad, y perdimos el ocaso, el nacimiento de la primer estrella que en la gran urbe solo puede intuirse.
Hasta que al fin la barbie se da cuenta de que estoy allí, a un paso, en el cuarto de al lado, y como ya es tarde para avergonzarse, y es tarde para ir a cenar sola en el bar de la esquina, y es tarde también para terminar el trabajo que le había encargado su jefe, que hubiese podido cumplir si no se hubiese dedicado a frasear largas parrafadas en inglés gutural, y es tarde para huir, abre la puerta que da a mi despacho, se suelta el cabello y lo tira hacia delante, para que le caiga sobre los senos mientras desprende los botones de su blusa apretada y se sienta en el escritorio frente a mí, abre sus piernas todo lo que su falda le permite abrirlas y la fragancia de su piel casi oculta me emborracha hasta hacerme olvidar que hoy, ni vos ni yo concurrimos a la cita de todas las tardecitas.
Hoy estoy describiendo el pelaje de los gatos, y a ratos, giro la cabeza y espío por el ojo de la cerradura al cuarto vecino donde una muñeca estudia en voz alta un inglés percudido, y creo que el frío que entra por la claraboya le está afectando la garganta. Una garganta que pronuncia fonéticamente un habla sinsentido, y gime cada tanto cuando descubre que un escozor le sube por la entrepierna, y es de frío, de ninguna otra cosa. Me han dado trabajo extra, describo el pelaje de los gatos, en lugar de estar frente a la ventana de tu departamento a la hora que mueves tu cabeza y agitas tus cabellos y luego te paras y me miras desde allí y me sacas la lengua. Después cierras la ventana y el sol cayó, el ocaso acaso ya haya sido por última vez y ni vos ni yo nos enteramos, yo por mirarte enamorado y vos por reírte de mi silencio estúpido y contemplativo. Sí, mientras yo describo los gatos de todos los continentes tal vez a esta hora estés tomando el té en otro lugar, o como yo, con alguna tarea insólita con el único fin de no mirar hoy por la ventana y encontrarme ahí cerca y distante, sin poder gritarte que te mordería los labios sin lastimarte, que dejaría que tus cabellos lacios se enreden en los pezones mientras abro tus piernas para meter mi cabeza entre ellas y como expresa una mala traducción española ¡comerte el coño! Y mientras alcanzas un orgasmo terrible yo te hago preguntas insólitas, o sentencio cosas del tipo ‘la literatura está movida por el sexo’. Sí ¡eso! accediste a hacer horas extras en la oficina con el único fin de no hallar mi figura que te perturba y por eso te burlas. Tu jefe ha dejado que corrijas las rimas cacofónicas que se le escapan en los memos porque alguna vez fue un poeta y la palabra siempre lo tienta y como no tiene control sobre ellas una arritmia que quedaría muy bien en cualquier otro escrito, en los memos, en las cartas documentos, en los formularios de despacho de logística, simplemente no quedan. Y vos que has demostrado tu pericia lingüística te encargarás ahora de ahogar la respiración automática de ese nuevo Bretón de saco y corbata, perfumado con una exquisita fragancia francesa que cuando la hueles sientes que te corre un hilillo de agua desde el valle de tus pechos amordazados por el corpiño hasta el pozo seco en el desierto luminoso de tu barriga, ella sí, expuesta a la mirada de tus otros compañeros oficinistas. Él se te acerca y te habla desde atrás, muy cerca del oído, y te hace un comentario que no alcanza a ser obsceno, y allí lo hueles, te impregnas, y ya no es solo el agüita que te corre desde los senos emponzoñados y listos para saltar y arrollar con los botones de la camisita cortita y abrir en pedazos el corpiño como si fuese una granada; es la piel, esa piel aceitada y ambarina que gustas de acariciarte cuando te bañas, o cuando te recuestas en el sofá de tu departamento, recién llegada de la calle, con el pantalón recién abierto y apenas la cremallera baja donde deslizas tímidamente la mano hasta rozar la aspereza de la pelusa del pubis. No, ya no es ese líquido impertinente que corre como si fuera la propia sangre que se le ha dado por el cauce de tu epidérmica superficie sino esos millones de puntitos que ahora tienen vocación de cráteres diminutos, de nanovolcanes que anhelan expulsar esos vellos dorados y largos que tus amigas admiran hasta la envidia.
Pero todo pasa, como los huracanes, rápidos, vertiginosos, potentes, dejando al descubierto la destrucción de la velocidad, porque eso es una tormenta: la destrucción que ejerce la velocidad. Tu jefe se aleja a otro escritorio, y deja ese vaho de sensualidad que apenas se difumina hasta agotarse ya te está mostrando otro plano: sus redondeces, las entradas mal disimuladas en la cabeza, el traje que está gastado en los codos y el pantalón arrugado de usarlo durante una semana seguida. Pero ha bastado un segundo para enardecerte, y en ese segundo te hubieses sentado en el escritorio y lo hubieses agarrado de la corbata hasta amoratarlo, le hubieses metido la lengua entre los bigotes y con las piernas le hubieses practicado un abrazo mortal para espectáculo de tus grises compañeros. No importa que el señor tenga caspa en los hombros, aún tiene esa delicadeza de saber mirarte, de quemarte en silencio, de dejar caer el gesto iracundo y sin embargo suave, de aquel que ha tratado a otras mujeres, algunas incluso más jóvenes y más bellas.
Y todo lo hacés hoy, quizá, para no llegar a tu casa solitaria y enfrentarte con este vecino cuyo único entretenimiento es abrir la ventana para ver si estás allí a la hora pactada, para dejarse humillar por la lengua de la burla, por tu gesto despectivo. Desprecio porque no ha sabido nunca golpear a la puerta en tu peor momento y sin pedir permiso violentar esa intimidad del hastío, sonreír y sin decir ‘agua va’ desprender tu camisita arrugada de tanto inflarse y desinflarse por la urgencia de una fantasía doméstica.
Pero, si es así, perdiste una oportunidad porque hoy no estoy como siempre fisgoneándote sino en otro lugar de la ciudad, describiendo el pelaje de los gatos de Egipto, clasificando las orejas de los de Turquía (¿existe Turquía?), mientras en un cuarto contiguo una mujer estudia inglés en voz alta, creyendo que ya no hay nadie en la oficina, ensayando inflexiones hollywoodescas, gimiendo frases entrecortadas, escapando de otras obsesiones solitarias. Perdiste esa oportunidad, y perdimos el ocaso, el nacimiento de la primer estrella que en la gran urbe solo puede intuirse.
Hasta que al fin la barbie se da cuenta de que estoy allí, a un paso, en el cuarto de al lado, y como ya es tarde para avergonzarse, y es tarde para ir a cenar sola en el bar de la esquina, y es tarde también para terminar el trabajo que le había encargado su jefe, que hubiese podido cumplir si no se hubiese dedicado a frasear largas parrafadas en inglés gutural, y es tarde para huir, abre la puerta que da a mi despacho, se suelta el cabello y lo tira hacia delante, para que le caiga sobre los senos mientras desprende los botones de su blusa apretada y se sienta en el escritorio frente a mí, abre sus piernas todo lo que su falda le permite abrirlas y la fragancia de su piel casi oculta me emborracha hasta hacerme olvidar que hoy, ni vos ni yo concurrimos a la cita de todas las tardecitas.
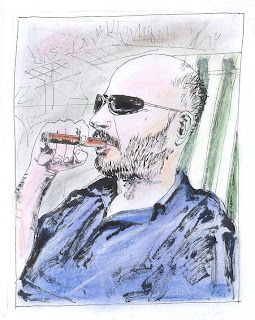
No hay comentarios.:
Publicar un comentario